
Escritura y magia en el novelista
Fue maestro de Raymond Carver.
Se mató en su motocicleta a los 49 años.
Como todo escritor sabe –el experimentado y el no experimentado–, hay algo misterioso en su capacidad para escribir en un día determinado. Cuando los fluidos corren, cuando el escritor está «prendido», es como si una pared invisible se derrumbara, y entonces éste pasa con soltura de una realidad a otra. Cuando no está inspirado, el escritor tiene la sensación de que todo es mecánico, de que está hecho de componentes numerados: no ve el todo sino las partes, no ve espíritu sino materia; o para decirlo de otra forma, en dicho estado el escritor, cuando contempla las palabras que ha escrito en la página, no consigue ver más que palabras en una página y no el sueño vivo que éstas han de desatar. Pero cuando de verdad escribe –cuando está inspirado–, el sueño surge lleno de vida: el escritor se olvida de las palabras que ha escrito y ve a sus personajes moviéndose por sus habitaciones, revolviendo en los armarios, buscando entre la correspondencia con gesto irritado, poniendo trampas para ratones, cargando pistolas. El sueño en que se halla es tan vivo e ineludible como los que se tienen al dormir, y cuando el escritor pone en el papel lo que ha imaginado, las palabras, por inadecuadas que sean, no le distraen de su ficción sino que le concentran en ella, de tal modo que cuando la intensidad del sueño decae, al releer lo que ha escrito resurge la ilusión. Éste y sólo éste es el fragilísimo proceso en el que tan desesperadamente ansía entrar el escritor: en la imaginación ve personas que actúan –las ve claramente– y cuando se pregunta qué harán a continuación, lo ve, y lo escribe con toda la precisión de que es capaz, consciente, no obstante, de que quizá después tenga que buscar palabras más adecuadas y que el cambio de una palabra por otra puede agudizar o hacer más profunda la visión, y el sueño o la visión se va haciendo cada vez más y más lúcido, hasta que la realidad comparada con éste, le parece fría, tediosa y muerta. Éste es el proceso que tiene que aprender a provocar y a resguardar de fuerzas mentales hostiles.
Todo escritor ha experimentado este estado mágico y extraño, aunque sólo haya sido por unos instantes. Leyendo lo que escriben los alumnos se nota enseguida dónde entra en acción esta fuerza y dónde cesa, dónde han escrito con «inspiración» y dónde han tenido que avanzar a fuerza de mero intelecto. Se pueden escribir novelas enteras sin llegar ni una sola vez al misterioso centro de las cosas, a la cámara secreta por donde vagan los sueños. Es fácil idear los personajes, la trama y el ambiente y luego ir rellenando como si se tratara de colorear una lámina numerada. Pero casi cualquier relato o novela tiene siquiera unos momentos de autenticidad, el ademán exacto de un personaje o una metáfora sorprendentemente adecuada, un breve pasaje que describe el papel pintado de la pared o el movimiento de un gato, un pasaje que reluce o palpita más que ningún otro, un momento que, como decimos los escritores, «cobra vida». Y es precisamente esto, el ver que algo que uno ha escrito cobra vida –no metafórica sino literalmente, un personaje o un episodio que como un espíritu entra en el mundo por obra de su propio y extraño poder, de tal modo que el escritor se siente no su creador sino meramente el instrumento que hace posible su aparición, el mago, el sacerdote que ha dado por casualidad con la fórmula mágica–, es esta sensación de haber alcanzado cierto principio mágico lo que convierte al escritor en un adicto capaz de renunciar a casi todo por su arte y en un ser tan desgraciado si fracasa.
Todo escritor ha experimentado este estado mágico y extraño, aunque sólo haya sido por unos instantes. Leyendo lo que escriben los alumnos se nota enseguida dónde entra en acción esta fuerza y dónde cesa, dónde han escrito con «inspiración» y dónde han tenido que avanzar a fuerza de mero intelecto. Se pueden escribir novelas enteras sin llegar ni una sola vez al misterioso centro de las cosas, a la cámara secreta por donde vagan los sueños. Es fácil idear los personajes, la trama y el ambiente y luego ir rellenando como si se tratara de colorear una lámina numerada. Pero casi cualquier relato o novela tiene siquiera unos momentos de autenticidad, el ademán exacto de un personaje o una metáfora sorprendentemente adecuada, un breve pasaje que describe el papel pintado de la pared o el movimiento de un gato, un pasaje que reluce o palpita más que ningún otro, un momento que, como decimos los escritores, «cobra vida». Y es precisamente esto, el ver que algo que uno ha escrito cobra vida –no metafórica sino literalmente, un personaje o un episodio que como un espíritu entra en el mundo por obra de su propio y extraño poder, de tal modo que el escritor se siente no su creador sino meramente el instrumento que hace posible su aparición, el mago, el sacerdote que ha dado por casualidad con la fórmula mágica–, es esta sensación de haber alcanzado cierto principio mágico lo que convierte al escritor en un adicto capaz de renunciar a casi todo por su arte y en un ser tan desgraciado si fracasa.
Al principio, este veneno o este ungüento milagroso –puede ser ambas cosas– se da en pequeñas dosis. Lo que suele ocurrirles a los jóvenes escritores es que mientras hacen el primer borrador les parece que todo lo que escriben tiene vida y es interesantísimo, pero cuando lo vuelven a leer al día siguiente lo encuentran insulso y sin alma. Pero entonces se les presenta un breve instante cualitativamente distinto de los otros: una pequeña dosis de lo genuino. Cuanto más numerosos son estos momentos, mayor es la adicción que provocan. El instante mágico, atención, no tiene nada que ver con el tema o, en sentido corriente, con el simbolismo. De hecho, no tienen nada que ver con lo que se suele tratar en las clases de literatura. Es, simplemente, de un punto crítico psicológico, un latido de vida en un erial, un «sapo verdadero en un país imaginario». Estos insólitos momentos, emocionantes unas veces, otras simplemente desusados, que dan lugar a un estado alterado, a la sensación efímera de haber salido del tiempo y el espacio ordinarios –similar sin duda a la que busca el místico o a la que experimenta quien ha tenido la muerte cerca–, constituyen el alma del arte, son la razón de que haya quien se entregue a él. Y el joven escritor al que poder alcanzar este estado le preocupe lo suficiente como para saber cuándo lo ha conseguido y como para sentirse insatisfecho cuando no lo logra, ya está en camino de poder provocárselo a voluntad, aunque quizá nunca llegue a comprender cómo lo hace. Cuanto más a menudo encuentre uno la llave mágica, más fácil le será a la mano vacilante del alma posarse sobre ella. En lo mágico, como en todo lo demás, los logros traen más logros.
Para ser novelista / John Gardner












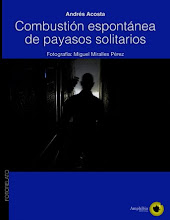











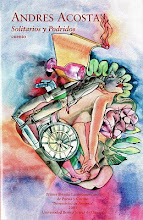


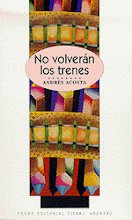
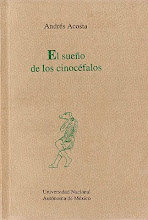



No hay comentarios:
Publicar un comentario