Esa tarde
El tufo del incienso llegó a su nariz. Miró a los ángeles inmóviles, atrapados en las pinturas de los muros y bóvedas; a los santos, con su rigidez de madera, aletargados por el tiempo y sosteniendo en sus rostros un rictus extraño, como si ellos a su vez estuvieran observando. Los vitrales de colores púrpura y rojo de las ventanas altas dejaban penetrar una luz tenue, que daba a su piel tonos cenizos mientras avanzaba por el pasillo.
El sacerdote al momento de partir la ostia, pronunciando unas palabras en latín, con el rostro congestionado, o advirtiendo sobre los peligros de la carne y la lujuria, o solemne, otorgando la absolución de los pecados; los cabeceos durante la misa y el hombro de mamá; las clases de catecismo…
Hace tantos años que no entraba en una iglesia. Pero esa tarde la lluvia lo obligó a refugiarse en aquel lugar. Un sentimiento ligero de rechazo lo invadía cada vez que se encontraba cerca de esas paredes grises y antiguas.
Se arrodilló. La tabla estaba sucia por la tierra de las suelas de quienes apoyaban sus pies en ella. Escuchó el silencio apenas roído por los rezos de alguien. Las veladoras y los cirios provocaban sombras que se movían con la cadencia suave de las olas nocturnas. Observó fijamente la figura semidesnuda, de ojos extraviados, sufriendo por los hombres del mundo y a la vez redimiéndolos de sus pecados.
Volvió su cara al cielo enfurecido, cargado de nubes negras, y dijo: Perdónalos, padre, no saben lo que hacen. Mientras, la sangre escurría por su frente lacerada a causa de la corona de espinas, por sus muñecas y pies perforados y por todo su cuerpo herido a fuerza de latigazos.
La lluvia amainó. Llegó a casa y se acostó sin quitarse la ropa húmeda. Un rayo de luz, proveniente del alumbrado público, penetraba por las cortinas, proyectándose en el techo. Lo observó abstraído, sin parpadear. Se fue quedando dormido, con la sensación de que esa luz aumentaba su intensidad para iluminar el cuarto entero y después sólo había silencio.
Al despertar, reconoció los vitrales púrpura. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba tieso. Una gota de sangre recorrió su frente.













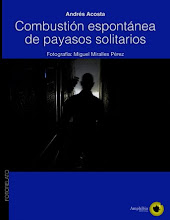











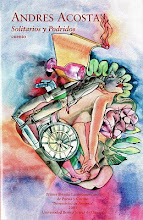


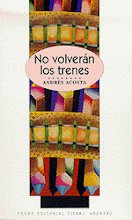
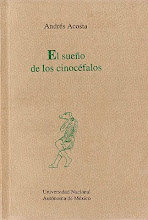



2 comentarios:
El brutal sacrificio del hombre. Excelente. Saludos, Andrés.
El Gemelo, de paso por tu terruño en BloggerLand
Hola, Diego, gracias por tu comentario sobre este cuento escrito hace unos veinte años
saludos
PD ya me enteré del verdadero nombre de la Revoluta
Publicar un comentario